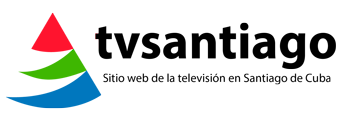El amanecer cubano, cuando la brisa arrulló las calles de Santiago, no solo fue el sol quien despertó. Es la memoria de una isla que, hace sesenta y cuatro años, abrió los ojos a la luz de las letras.
Este lunes, Santiago de Cuba, como toda la nación, no celebra solo una efeméride; respira, palpita y agradece. Conmemora el Día del Educador y el aniversario de haberse declarado territorio libre de analfabetismo, aquella primera y colossal proeza que cimbró los cimientos de la recién nacida Revolución.
Pero detrás de la fecha, más allá de la hazaña histórica, late un pulso más íntimo y profundo: la gratitud hacia esa figura que, desde el silencioso rincón de un aula de primaria hasta el debate fervoroso de un auditorio universitario, se erige en arquitecto del alma.
La obra educacional cubana, con su enseñanza gratuita y de calidad, sus recursos humanos y sus infraestructuras, es un monumento social incontestable.
Sin embargo, los monumentos más perdurables no están hechos de mármol, sino de miradas que comprenden, de manos que guían sin señalar, de paciencia que siembra en el terreno fértil de la curiosidad. El maestro, la maestra, trascienden la función de transmitir conocimientos.
Encarnan, en la travesía del aprendizaje, ese puerto seguro que recuerda al hogar: una figura materna o paterna que, desde lo más profundo del vínculo humano, percibe no solo al estudiante, sino al ser en devenir.Su labor no se mide solo en lecciones impartidas o en programas cumplidos.
Su verdadera proeza, silenciosa y diaria, reside en guiar al otro en el descubrimiento de su propio sueño. Es un acompañante en el viaje más trascendental: el de convertirse en alguien que se represente a sí mismo con autenticidad y orgullo.
Ellos son los primeros cartógrafos que ayudan a trazar el mapa interior, quienes señalan que el camino al «ser alguien» no está fuera, en la aprobación ajena, sino dentro, en el cultivo del carácter, el pensamiento crítico y la sensibilidad.
Desde que un niño sostiene por primera vez un lápiz con dedos torpes, hasta que un joven defiende su tesis con voz temblorosa pero convencida, hay una presencia constante.
Es el educador quien enciende la chispa de la pregunta, quien abraza el error como parte del aprendizaje, quien celebra el triunfo ajeno como propio. Su aula es un microcosmos de la sociedad que aspira a construir: más justa, más solidaria, más humana.
Al formar a quien contribuirá, desde su esencia y su talento, al entramado social, el maestro no solo enseña matemáticas o literatura; forja ciudadanos. Teje, hilo a hilo, el futuro común.
Hoy, Santiago y toda Cuba levantan su reconocimiento a esa estirpe de guías. A los que, en la cotidianidad a veces gris del pizarrón y la tiza, realizan la alquimia más noble: transformar la información en sabiduría, la instrucción en educación, y el individuo en un ser consciente de su valor y de su deber con los demás.
Su legado no es solo un territorio libre de analfabetismo, sino un pueblo en permanente búsqueda de la luz. Porque cada educador, en esencia, es un faro.
Y la luz que proyecta no se apaga con el timbre de salida; ilumina, para siempre, el camino de quienes un día, frente a él, aprendieron a leer el mundo y, sobre todo, a leerse a sí mismos.