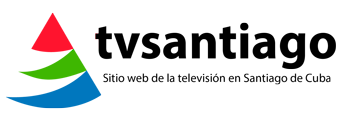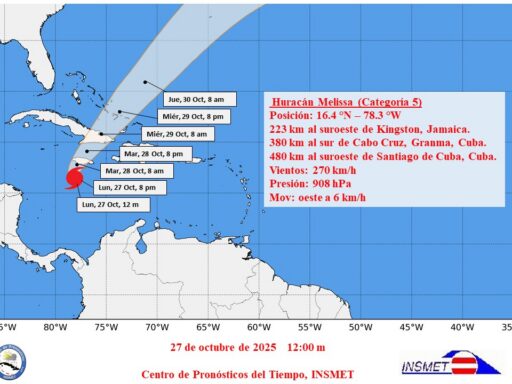Hoy, Marcha de las Antorchas, centenaria y antimperialista.
Una sinfonía de luz se prepara para fluir otra vez sobre la calle. La historia la nombra Marcha de las Antorchas y, de nuevo, no será algo abstracto, sino la materialización de muchas pequeñas ceremonias privadas, convertidas en acto público.
Cada antorcha que avanzará esta noche habrá sido encendida, primero, en la imaginación, y luego construida con apuro en la intranquilidad de un patio, en la mesa de un taller, en el suelo… Y esa chispa inicial será el núcleo de lo que, luego, se manifestará: la voluntad transformada en luz, lo personal fundido en lo común para crear una geografía de calor y de propósitos.
La oscuridad retrocede siempre ante la marea de llamas, y en tanto el tejido avanza, como el fuego en procura de su fragua, la noche acepta el rito. La marcha es una declaración de ideas, de principios.
La importancia, entonces, no está en portar una antorcha, sino en ser parte del cuadro apretado que camina bajo ella, sentir su calor radiante, convocante.
Ante el viejo enemigo que amenaza la Patria, hay mucha pelea que dar y que necesita el fuego –el que ilumina y el que quema–, y la idea, los principios, el coraje y el antimperialismo de los padres que honramos.
La marcha es un espacio de pura presencia, donde la belleza habita, se realiza, y queda en la memoria de la ciudad. Al final, persistirá la sensación de haber sido parte de algo trascendente.
Sin embargo, quizá lo más perdurable no sea la imagen grandiosa de la multitud iluminada, sino la sucesión de ir prendiendo una antorcha tras otra, del amigo que la enciende al de al lado, del velar porque nada se apague.
El testimonio de la noche será la certeza de una generación: el fuego, como la esperanza, permanece.