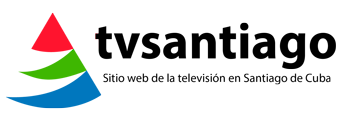Mi barrio desaparece y no se ha ido, adiós a algo tan apreciado como los portales y las salas, saletas, incluso, el primer cuarto, de pronto, se reconfigura todo y lo que antes era la entrada del hogar, ahora es un mostrador, una tienda de ropas, un stand de refrescos, cervezas, cigarros, bocaditos, en fin, decir que es un bazar, una lonja, un establecimiento es –realmente- un desafío, porque ni el propio dueño sabe dónde vive y el abogado no se atreve a definir lo que pudiera calificar como un inmueble.
Allí los caramelos junto al boniato y las yucas, el arroz con el perfume, las camisas y pantalones con tuberías, accesorios de computación al lado de tanquetas, artesanías cursi coqueteando con El Quijote de la Mancha, los kits de barbería junto a un juego de cuchillos, una planta eléctrica portátil en franco pose con berenjenas y malanga-chopo, el caos divino que no admitiría ni el más orate de los insanos acéfalos que usted pueda imaginar, pero mi barrio no se ha ido, tan sólo pasó a otras dimensiones del desequilibrio.
Para el colmo, el vecino halló un poco de pintura de aceite color verde oscuro, y eso fue formidable para la fachada, a los dos días no había secado y aprovechó darle unos brochazos con un derretido de gomas y plástico derretido, bien oscuro, no importa a cuál dirección, ni lo que parezca, eso es “arte”, pero llegó el hijo de mi vecino, defensor del reggaetón, instaló un amplificador y allá suena Bad Bunny para todo el barrio en ventas.
El entorno semeja el día después de una plaga de insectos que devora el mundo. La amplificación de las malas palabras y propuestas indecentes, a lo Bad Bunny, porque mi timbirichi es lo “mejor” y para ser más popular el concepto nuevo es no vender mucho, sino llamar la atención, ir contra todas las reglas, códigos y normas del mercado, pero cuidado si llega el inspector y sorprende al trabajador por cuenta propia (TCP) sin bata blanca, ni guantes, ni nasobuco o como está de moda ahora, no tiene el llamado Qr para la venta por Transfermóvil o Enzona.
El timbiriche no se arruina porque llegue un inspector y sorprenda numerosas violaciones. Inmediatamente, aflora la neutralización de cualquier intento de multa, basta escuchar, ”asere, vamos a hablar”
Y allí no sólo sigue mi barrio, suma y multiplica disparates con la fiebre de los timbirichis. Ocurrió el apagón y sólo queda una pausa para respirar. De pronto, una bocina se traga calles y callejones, porque otro vecinito compró un speaker con batería recargable y colocó una memoria de 64 giga sólo con repartos, nada de otro tipo de sonidos musicales. Usted imaginará: “están tomando”, no señor mío, están llamado la atención a todo el entorno, porque allí surgió otro timbirichi, no se sabe qué vende, pero se nombra “El Punto”.
El nuevo timbirichi dará curso a otros puntos suspensivos, un punto y coma, un punto y aparte o punto final. Y de invento “legalizado” asume otra dimensión, nada menos con los precios cósmicos, porque a un “socio” se le ocurrió agregar una piquera de motos, por tanto, el timbirichi también lleva una ponchera.
Imagino quien va por un bocadito de jamonada casera, elaborada con sospechosos procesos, pero con claros precios astronómicos. El primer bocado entre el humo de las motos y la ponchera, con el innato olor de los cosméticos en exhibición y acompañado con un “resfresquito” de polvo que simula a coco, pero sabe a medicina y, aunque usted no lo crea, en tan sólo unos minutos, comenzarán los dolores de estómago y el vendedor le dirá que su estómago está vacío y merece un jugo natural, que no lo es, porque viene “enlatado” con el “sello de fábrica”.
Y ése es el timbirichi, legal, renovador, atractivo y desafiante como una carrosa encendida las veinticuatro horas, foco de obscenidades, anti-marketing, pero en franco promotor de la llamada generación “Z”, un ventorrillo sin explicaciones, ni fundamentos teóricos para el negocio serio, pero muy musical cuando oiga al propio vecino, dueño del caos decir:
“Monina, tranquilo este es ¡Mi timbirichi, ichi, ichi… ¡