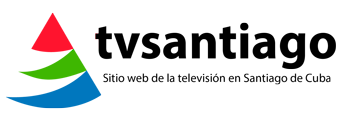Por Nelson Hair Melik Marrero
El dolor no sabe de horarios ni de protocolos. Llega sin avisar y se instala, pesado, en el pecho colectivo.

Se comparte, aunque nunca se divide del todo. Porque no hay palabras suficientes —ni las más justas— para explicar lo que siente una madre cuando pierde a su hijo, una hija cuando pierde a su padre, un hermano ante la ausencia definitiva del hermano, un amigo frente al silencio del amigo que ya no responde.
No existen frases capaces de justificar la muerte. La vida no es inmune al desgarramiento de la pérdida. Es frágil, sí, pero también resistente, como la entereza de quien cumplió con lo encomendado hasta el final, sin pedir aplausos, sin medir consecuencias.

El dolor apremia. Se mezcla con el coraje, con la rabia contenida, con la indignación. Hoy cuesta respirar hondo. Hoy el pecho pesa más. Y, sin embargo, algo sostiene.Hoy la función no es únicamente contar lo que sucede. Hoy toca acompañar. Abrazar. Estar.
Permanecer junto a quienes lloran, junto a quienes miran al vacío buscando una respuesta que no llegará.El blanco—símbolo de pureza, de paz— tiñe el dolor.

Los recuerdos son resguardo cuando la ausencia amenaza con desbordarlo todo.Martí vuelve como refugio y certeza: “cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres”.
Y ahí está la clave. En el decoro. En la vida entregada. En la certeza de que no todo se pierde cuando alguien cae, porque «la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida».
Hoy duele. Mañana también. Pero entre el dolor y la memoria se levanta algo más fuerte: la gratitud, el compromiso y la certeza de que, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte —al menos— no tiene la última palabra.