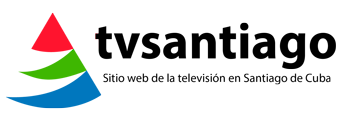El aroma del café comienza mucho antes de que la primera gota toque la taza. Se levanta en el aire como un susurro que despierta memorias, como si cada grano tostado guardara dentro de sí historias de tierras lejanas y manos campesinas.
En las mañanas, el café no es solo bebida: es ritual. La cafetera gorgotea en la cocina mientras la ciudad bosteza, y ese sonido es música doméstica que anuncia que el día ya está en marcha. Un sorbo basta para que el cuerpo reaccione, para que los párpados pesados cedan y la conversación fluya.
El café es compañía en las soledades y testigo en las tertulias. Se ofrece al visitante como gesto de hospitalidad, y en muchas culturas es la primera invitación al diálogo. En la esquina del barrio, en un café elegante o en la humilde mesa de una casa, siempre hay un espacio que se abre alrededor de la taza caliente.
Pero más allá de su sabor fuerte y amargo, el café es memoria colectiva. Viajó desde Etiopía hasta el Caribe, pasó por puertos y haciendas, se sembró en montañas y se convirtió en símbolo de identidad en países como Brasil, Colombia o Cuba. Donde hay café, hay historia.
Quizá por eso nunca es igual beberlo con prisa que degustarlo con calma. El café nos recuerda que hasta en medio de la rutina más acelerada hay un instante que puede detener el tiempo: el momento de llevar la taza a los labios, cerrar los ojos y dejar que el mundo se llene de aroma.
Porque, al final, el café no solo despierta el cuerpo: también despierta las conversaciones, las ideas y los sueños.