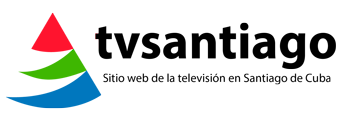Un día de noviembre, en las calles neoyorquinas, un cubano observaba con ojo de águila y corazón de poeta el espectáculo democrático de una nación ajena.
Lo que vio —y narró para el periódico La Nación de Buenos Aires, el 7 de enero de 1885— fue mucho más que una elección presidencial: fue el retrato de un gigante ensimismado, una lección y una advertencia.
La crónica describía la jornada electoral del 4 de noviembre de 1884, cuando se enfrentaron el republicano James G. Blaine y el demócrata Grover Cleveland.
Pero Martí, corresponsal en Nueva York para varios diarios latinoamericanos —entre ellos La Opinión Nacional de Caracas, El Partido Liberal de México y, de manera destacada, La Nación porteña—, iba más allá del mero relato noticioso.
En lo que él llamaba sus Escenas norteamericanas, el intelectual cubano diseccionó con bisturí de sociólogo y pincel de artista el organismo vivo de una democracia en pleno funcionamiento.
Observó el bullicio de las urnas, el fervor partidista, la maquinaria política, pero su mirada se clavó en algo más profundo: el alma colectiva de los Estados Unidos.
“Hacia los misterios de formación y desenvolvimiento de este pueblo”, escribió, sintiéndose atraído por esa “sorprendente muestra —¡ay!— de todo lo que puede llegar a ser una nación preocupada de sí, y desentendida, en su propio goce y contemplación, de las maravillas y dolores del universo humano”.
En esa frase, certera como un dardo, Martí encapsuló su visión dual: admiración por la pujanza, la organización y la dedicación cívica de un pueblo que construía su destino con febril determinación; y una profunda inquietud ante su aparente insularidad, su potencial indiferencia hacia el sufrimiento y las luchas ajenas más allá de sus fronteras.
El escritor y héroe cubano no era un simple cronista. Era un analista político de raza, un pensador que veía en los detalles cotidianos —un cartel, una discusión en la calle, el gesto de un votante— los signos de un carácter nacional.
Sus crónicas eran “instantáneas”, como las calificó el también pensador Enrique José Varona, pero tomadas no por un fotógrafo, “sino por un artista”.
Varona acertaba: Martí congelaba el instante, pero le insuflaba vida, contexto y significado profético. En el bullicio electoral de Nueva York, él ya vislumbraba el surgimiento de una potencia volcada en sí misma, capaz de grandezas técnicas y cívicas, pero también de un formidable ensimismamiento.
Hoy, a más de un siglo de distancia, aquellas Escenas norteamericanas mantienen una vigencia pasmosa.
Nos recuerdan que la verdadera crónica periodística trasciende la anécdota; que la mirada del forastero sensible puede desentrañar verdades que a los nativos se les escapan; y que la escritura de José Martí —siempre alerta, siempre humana, siempre comprometida con “las maravillas y dolores del universo”— sigue siendo un faro para comprender no solo a las naciones, sino la compleja relación entre ellas.
En una simple jornada electoral, Martí encontró la metáfora de un destino. Y se la entregó, en prosa impecable y cargada de presagio, a los lectores de América Latina. Para que aprendieran, para que admiraran, para que estuvieran avisados.