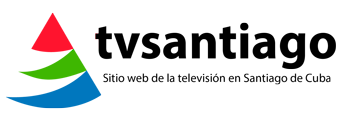Desde el 16 de diciembre, Fidel Castro Ruz permanecía en la finca El Salvador junto a Faustino Pérez Hernández y Universo Sánchez Álvarez. Los tres habían logrado llegar hasta la zona de Vicana Arriba, en las estribaciones de la Sierra Maestra, después de sortear el acoso enemigo tras el descalabro de Alegría de Pío y de caminar durante días, exhaustos, con hambre, con sed y con escasas posibilidades de obtener agua y alimentos.
Era 18 de diciembre y ese día ocurrió, entonces, el esperado encuentro con Raúl y los combatientes que lo acompañaban, conocido como el Encuentro de Cinco Palmas. Para sorpresa de todos, fue allí donde se produjo la breve conversación entre los dos hermanos guerrilleros, una escena que el tiempo convertiría en una de las mayores demostraciones del optimismo de Fidel:
—¿Cuántos fusiles traes?; preguntó Fidel, en un tono de voz quizás como quien pregunta la hora.
—Cinco, respondió Raúl.
—Y dos que tengo yo, siete, calculó de inmediato, con esa mezcla de prisa y lucidez que tantas veces desconcertó a conocidos y extraños, y sentenció:
—Ahora sí ganamos la guerra.
Aquella escena, repetida mil veces en la memoria colectiva, resume con precisión el optimismo que lo acompañó incluso en los momentos más adversos de su vida; no era ingenuidad ni un gesto teatral: era, sobre todo, la convicción profunda de que la voluntad organizada puede enfrentar y torcerle el brazo a la fatalidad.
En ese instante, siete fusiles bastaron para imaginar un país distinto, y esa capacidad de proyectar futuro, aun desde la desventaja, desde el barro, desde el riesgo absoluto, fue una de las claves para echar a andar lo que después se llamaría Revolución Cubana.
“La revolución es una obra colectiva”, insistiría por el resto de los años, cuando la épica había cedido paso a las urgencias de construir y gobernar, frase en la que se condensaba su otra certeza: que ningún triunfo es permanente si no se cultiva, si no se defiende, si no se actualiza día tras día.
Por eso, cada vez que hablaba de los jóvenes y con los jóvenes, como en noviembre del 2005 en la Sala Magna de la universidad de La Habana, lo hacía sin solemnidad y sin indulgencias; veía en ellos la continuidad posible, la garantía de que el proyecto nacido con siete fusiles no se volviera reversible; los convocaba a pensar, a dudar, a crear; a romper inercias sin perder el sentido; a asumir el legado no como un museo, sino como una tarea viva.
Quizá por eso aquel diálogo mínimo, casi doméstico de Cinco Palmas, sigue respirando en la memoria nacional. En él se escucha algo más que la contabilidad de las armas, se oye la afirmación de que, incluso, los comienzos precarios pueden convertirse en historia si encuentran manos dispuestas a sostenerlos.
Y en esta hora de flaquezas y desesperanzas que acompañan a una parte considerable de los cubanos, el optimismo de Fidel es, al final, una de las herencias más exigente y a tono con el momento duro que vivimos: aprender a mirar el país con la misma obstinación esperanzadora con que el comandante en jefe miró los siete fusiles y vio, antes que nadie, la victoria que fue posible.