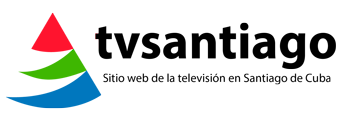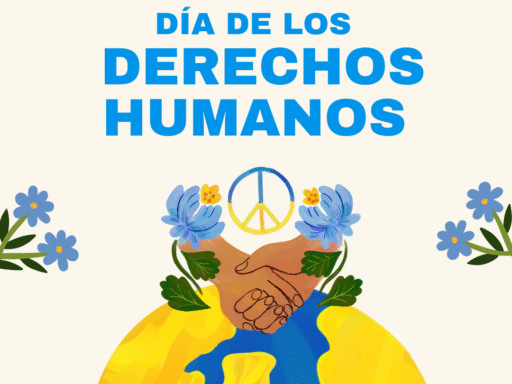La madrugada del 25 de noviembre en Cuba tiene un eco particular. No es solo el susurro del mar que baña sus costas, sino el rumor de una memoria colectiva que despierta. Hoy se cumplen nueve años de una partida física que, paradójicamente, consolidó una presencia eterna. El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se fue en la quietud de la noche, pero como si hubiera pactado con la leyenda, su esencia se negó a la despedida.
Recordarlo no es un acto de nostalgia, sino de reconocimiento. No se evoca al hombre de bronce, sino al de ideas incandescentes. Su legado no es una reliquia en una urna de cristal; es una semilla viva que sigue germinando en el proyecto social que soñó. Es el faro cuya luz no se apagó con su partida, sino que se refractó en millones de conciencias, transformándose en guía.
Su voz, aquella que podía desgranar horas de discurso con la potencia de un huracán y la minuciosidad de un relojero, ahora habla en el lenguaje silencioso de la obra. Habla en las aulas donde un niño aprende a leer, en los consultorios médicos de barrio, en la tenaz resistencia de un pueblo que defiende su soberanía. Su estrategia geopolítica se estudia en libros, pero su ética de lucha se practica en la cotidianidad de la isla.
Noviembre es un mes de duelo, pero también de reafirmación. La Revolución que él encarnó no es un museo; es un organismo que respira, crece y se enfrenta a nuevos desafíos. Su faro no ilumina un camino fácil, sino uno soberano. No señala un puerto de llegada, sino la ruta constante de la construcción.
Fidel partió un día como hoy. Pero se fue como la ceiba, el árbol nacional: sus raíces eran tan profundas que, al caer el tronco, la tierra misma ya se había hecho fidelista. Su legado no es el eco de un adiós, sino la brújula de un porvenir. Sigue en pie, desafiando al tiempo y a la distancia, como faro y como guía. Como la idea que se hizo carne y luego se hizo camino.