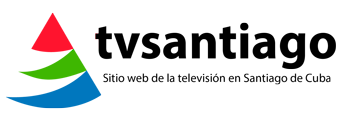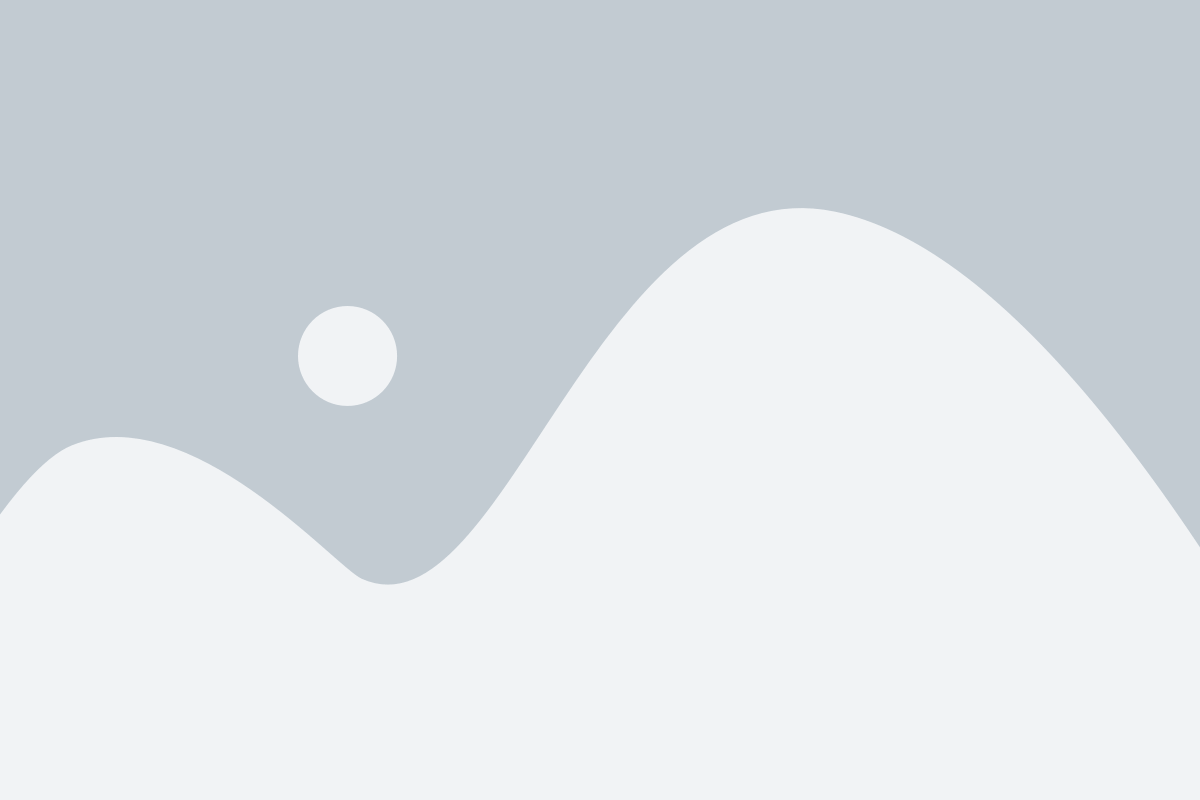La doctora Adriana y la estudiante de medicina Daniela andan desde bien temprano por las calles de mi barrio. Junto a sus mochilas personales, llevan una libreta, un bolígrafo y la urgencia de quien sabe que cada casa, apartamento o puerta tocada, puede sumar una pieza más al rompecabezas sanitario que hoy inquieta a Santiago de Cuba.
Ellas son parte del ejército silencioso que, día tras día, deja a un lado asuntos personales para sumarse a la pesquisa epidemiológica en estos barrios donde la vida transcurre entre escaleras, solares húmedos y enyerbados, conversaciones de balcón y donde la palabra Chikungunya se ha vuelto habitual.
A simple vista, nada delata su cansancio; suben y bajan edificios enteros, preguntan, anotan, escuchan; la determinación parece sostenerlas más que el descanso: en tiempos de carencias, adelantarse es crucial, y es justamente eso lo que ellas hacen: adelantarse.
El país vive una epidemia de chikungunya que preocupa: más de 31 mil casos sospechosos y alrededor de un centenar de pacientes en estado grave o crítico, según confirmó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología. “La situación es tensa”, declaró, y añadió que adolescentes y niños ocupan la mayor parte de los casos graves.
El cuestionario que aplican los pesquisidores es breve, casi rutinario, pero cada respuesta puede cambiar el mapa de riesgo: ¿cuántos viven en la casa, alguien tiene fiebre, dolores articulares, inflamación en las extremidades…?. Antes de irse dejan una advertencia que repiten casi mecánicamente: “Cualquier síntoma, por favor, acudan al médico”.
Así transcurre este sábado que no se parece al que esta trabajadora y la estudiante de medicina, como tantos otros, habrían deseado. Mientras avanzan por calles y avenidas, quizás piensen que preferirían estar en casa, ayudando a sus familias o preparándose para nuevos desafíos, sin embargo, saben que lo urgente no espera: la participación comunitaria es hoy el eslabón más frágil y, al mismo tiempo, el más decisivo para cortar la cadena de transmisión de una enfermedad que muchos describen como “lo peor que puede pasarte”.
Aunque Santiago de Cuba no figura entre los territorios más afectados, la percepción en los barrios es otra. “Aquí hay más enfermos de los que dicen, lo que pasa es que la gente no va al médico”, murmura uno de los encuestados; por eso las pesquisas se aceleran para que las cifras escondidas empiecen, por fin, a revelarse.
En cada escalera recorrida, en cada puerta que se abre con cautela, en cada vivienda visitada, queda claro que esta batalla no se libra solo en los hospitales, sino en el entramado vivo de las comunidades, donde se construye la primera línea contra un enemigo que no se ve, pero se siente: las enfermedades inoculadas por el mosquito Aedes Aegypti.
Y en esa rutina de preguntar, anotar y seguir, como lo hacen Adriana y Daniela, se escribe también la crónica diaria de una provincia que intenta levantarse mientras borra, poco a poco, las huellas que dejó Melissa, ese monstruo de huracán que vino a agudizar “nuestros problemas”, como si no bastaran los que provocan enemigos tan diminutos como el mosquito y tan despreciables como el bloqueo.