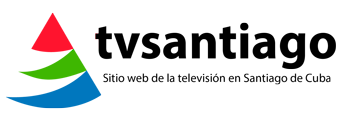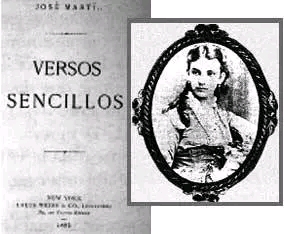La reciente nota oficial emitida por la Dirección de Salud Pública, que confirma la intoxicación de un menor en el municipio santiaguero de Songo-La Maya tras ingerir un medicamento no certificado, no solo ha causado conmoción, sino que también reaviva serias preocupaciones sobre el control y la seguridad en la distribución de productos farmacéuticos en el país.
Esto no es ningún secreto. En ciudades y poblados de Santiago de Cuba es común ver a personas de todas las edades y apariencias deambulando por las calles y ofreciendo medicamentos de todo tipo, sin el menor escrúpulo y a cualquier precio. Lo más alarmante es que lo hacen con total impunidad: casi nadie los cuestiona, y mucho menos los inspectores o funcionarios encargados de velar por la legalidad, una situación que, lamentablemente, ya se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
La muerte de cualquier persona resulta dolorosa, pero cuando se trata de un niño de apenas cinco años, el impacto es mucho mayor. Duele porque hablamos de un ser inocente que, además de no comprender las razones de su tratamiento, solo alcanzaba a identificar su malestar sin conocer realmente las causas.
Entre las medidas más urgentes, dos resultan imprescindibles: primero, garantizar un control riguroso de los medicamentos en las instituciones estatales; y segundo, ante la dificultad de supervisar de manera efectiva los fármacos que ingresan por las fronteras, aumentar la exigencia hacia los distribuidores internos y los vendedores ambulantes.
Salvo contadas excepciones, nadie puede afirmar que no se cruza a diario con un vendedor de medicamentos, realidad tan extendida que hemos terminado por naturalizarla, sin embargo, si la mayoría exigiera conocer la procedencia de lo que se compra y cuestionara esa práctica, muchos de los llamados “accidentes” podrían evitarse o, al menos, reducirse, porque, en definitiva, todos estamos expuestos a las consecuencias de este fenómeno.
No se trata de ignorar lo evidente: la escasez y las necesidades extremas de medicamentos empujan a buena parte de la población a un estado de desesperación y, en ese estado, cualquier oferta parece un salvavidas, aunque en realidad esconda riesgos mortales, a la vez que, poco a poco, lo informal se convierte en la única alternativa y, con ello, se multiplican las consecuencias que, cada cierto tiempo, sacuden a la sociedad con un nuevo caso.
El ocurrido en Songo La Maya, donde dos menores resultaron afectados, uno perdió la vida y otro lucha por sobrevivir, no es un hecho aislado, sino una alerta de hasta dónde puede escalar el daño si seguimos actuando como si nada pasara.
Por eso, la reflexión no debe dirigirse únicamente a quienes venden, sino también a quienes compran. La exigencia comienza en cada decisión individual: intentar, al menos, conocer de dónde vienen esos medicamentos y asumir que no todo lo que se ofrece es seguro y, cuando se demuestre la responsabilidad de quienes trafican con la salud ajena, exigir que se actúe con la mayor firmeza.
Pero también es necesario mirar hacia adelante, porque la crisis no puede ser excusa para normalizar lo que pone en riesgo la vida. Apostar por la solidaridad comunitaria, por el acompañamiento familiar y por una mayor conciencia ciudadana puede marcar la diferencia. La salud no debería ser una apuesta a la suerte, sino un derecho que juntos defendamos con responsabilidad y esperanza.