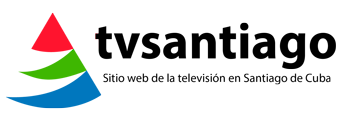A Genaro Leyva lo conocían como el “maestro” de los hacedores de ladrillos de barro. Su taller, enclavado cerca del «Aeropuerto» de Mayarí Arriba, en el municipio del Segundo Frente, era un hervidero de fuego, tierra y sudor, pero su verdadero escenario no estaba entre hornos ni moldes, sino bajo el sol abrasador de los campos cañeros, donde su mocha (siempre llevaba 2 y 3), afilada por la costumbre y la destreza, lo convirtió en leyenda. Allí se forjó su otro nombre: Genaro, el “millonario”.
Corría el año 1979, tal vez 1980. En aquellos días de zafra y consignas, que yo era periodista en Radio 8SF, me encomendaron una cobertura especial: debía seguir de cerca el trabajo de la brigada de macheteros «Emilio Bárcenas», famosa por sus cifras extraordinarias en cada cosecha. Había que ir a más de 20 kilómetros después de La Maya, provincia de Santiago de Cuba, hasta los dominios del central Los Reynaldo, donde el corte de caña era intenso, el sol implacable, y los hombres, titanes de acero y voluntad.
En ese momento, Genaro era el jefe de la brigada y su figura sobresalía como un roble entre los cañaverales; nadie cortaba como él. En aquellos campos que parecían interminables: Mataindios, La Felita, El Tres de Carmen Rosa, El Paraíso, Río Arriba, El Saíto, La Micaela, su machete marcaba el ritmo de cada jornada. No descansaba, entraba al surco antes del amanecer, y si la luna lo acompañaba, seguía hasta que el cuerpo se rendía. Los domingos se concedía un pequeño lujo: “me doy unos tragos y descanso un rato”, decía.
Su relato me atrapó. Su forma de hablar y su voz ronca y firme, transmitían una filosofía de vida basada en la entrega sin reparos y sin quejas: “Yo no sé hacer otra cosa mejor que trabajar, y mientras más duro sea el trabajo, mejor”, me confesó con el mismo orgullo con que blandía la mocha con sus callosas manos.
Aquel encuentro tenía el sabor de una historia que merecía contarse, y así lo hice, pero hubo un detalle, quizás una coincidencia, una ironía, tal vez una torpeza, que le dio un giro inesperado a todo: a Genaro le fascinaba el grupo musical peruano los Pasteles Verdes, más aún, tenía predilección por la canción Hipocresía y me pidió que, cuando se transmitiera el reportaje, le dedicaran ese tema.
No pregunté el por qué y a mi regreso solo trasladé el pedido al realizador de sonido y él, con gesto de aceptación, insertó la melodía justo al final de la cinta magnetofónica, y entonces, sin quererlo, sin pensarlo, la canción transformó el mensaje: lo que era orgullo, fuerza y esperanza, sonó de pronto a desilusión, a engaño, a cualquier otra cosa.
El cierre del reportaje lo había dejado yo en una frase suya, llena de picardía y entereza campesina:
“Este año la caña no está buena, y para llegar a la meta de sobrepasar el millón de arrobas, hemos tenido que cortar hasta caguaso… pero tenga usted la seguridad de que, a pesar de los problemas, volveremos a ser millonarios”. Y justo ahí, entre el eco de su voz y el silencio de la radio, irrumpió la canción Hipocresía, y la confusión fue inevitable, el efecto devastador; el mensaje fue traicionado.
La anécdota no se quedó en una simple anécdota. Aquel gesto ¿inocente?, ¿ingenuo?, ¿malinterpretado? nos costó, tanto al realizador de sonido como a este redactor, la primera medida disciplinaria y, para bien, fue pública, y lejos de borrarla, guardo aquella experiencia con gratitud porque, a pesar del tropiezo, conocí a Genaro Leyva: el machetero, el artesano, el hombre que no necesitaba adornos para ser grande, y porque comprendí, definitivamente, que en el mundo mágico de la radio una palabra, una inflexión, una pausa… o una canción, pueden cambiarlo todo.