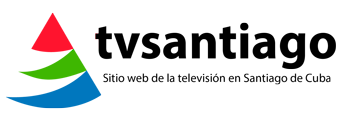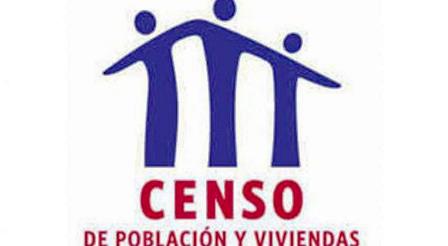Hace 211 años, en la entonces Puerto Príncipe (Camagüey), nacía una de las figuras más audaces y polifacéticas de las letras cubanas: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Escritora, poeta y dramaturga, su legado no solo marcó el Romanticismo cubano y español, sino que la erigió como pionera en la lucha contra la esclavitud y en la defensa de los derechos de la mujer, mucho antes de que el término «feminismo» resonara con fuerza en el siglo XX.
Hija de un comandante español y una matriarca cubana de la alta sociedad, Gertrudis (1814-1873) creció entre libros y privilegios, pero también bajo las rígidas normas de su tiempo. Desde niña, su pasión por la literatura (autores como Byron, Victor Hugo y George Sand) chocó con los roles que se esperaban de una joven de su clase. A los 14 años, su carácter indómito se manifestó con un acto radical, rechazó un matrimonio arreglado, perdiendo así la herencia familiar, aquella decisión prefiguró una vida de desafíos.
En 1836, su familia emigró a España, instalándose primero en La Coruña y luego en Sevilla, ciudad que acogió sus primeros versos publicados bajo el seudónimo “La Peregrina”. Allí estrenó en 1840 su obra dramática «Leoncia», que cautivó al público andaluz. Pero fue en Madrid, a partir de ese mismo año, donde desplegó su genio creativo: publicó poemarios como «Poesías» (1841), novelas como «Sab» (1841) [considerada la primera novela antiesclavista en español] y obras de teatro como «Munio Alfonso» (1844).
Su producción fue deslumbrante: entre 1840 y 1846, combinó la lírica con relatos históricos («Guatimozín» ), artículos costumbristas y dramas que exploraban temas como el amor prohibido y la libertad. Aunque su éxito era indiscutible, en 1853 la Real Academia Española le cerró las puertas por su género, un rechazo que hoy se recuerda como símbolo de la marginación histórica de las mujeres en las instituciones culturales.
Tras 23 años de ausencia, Gertrudis regresó a Cuba en 1859. De vuelta en casa dirigió la revista «El Álbum Cubano», donde publicó leyendas como «La montaña maldita» y artículos pioneros sobre la emancipación femenina, cuestionando la educación restrictiva de las mujeres y su exclusión de la vida pública. Sus textos, audaces para la época, la sitúan como precursora del feminismo en el mundo hispano.
En 1864 volvió a España, dedicándose a revisar su obra hasta su muerte en Madrid en 1873. Aunque su nombre quedó eclipsado temporalmente por el canon masculino, hoy se la reivindica como una de las grandes voces del Romanticismo y una luchadora incansable por la justicia social.
Gómez de Avellaneda no solo brilló en géneros diversos (poesía, novela, teatro, ensayo), sino que usó su pluma para denunciar la opresión. Hoy, cuando se cumplen más de dos siglos desde su nacimiento, su obra resuena con fuerza en un contexto donde las luchas que ella inició (contra el racismo, el sexismo y la exclusión) siguen vigentes.