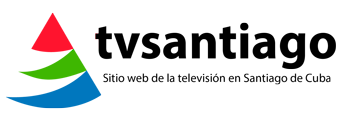Un 26 de diciembre, mientras Europa se envolvía en el invierno y el silencio nevado de Lausana, Suiza, en 1904, el mundo recibió a un niño que llevaría en su alma el calor, el ritmo y la compleja geografía de otra tierra.
Alejo Carpentier vino al mundo en un rincón alpino, pero fue Cuba —su luz, su música, su historia tumultuosa— la que forjaría el imán de su corazón y la savia de su obra. Desde el principio, su vida fue un presagio de tránsitos: entre continentes, entre disciplinas, entre lo real y lo asombroso.
No bastaría con llamarlo simplemente escritor. Carpentier fue un arquitecto de universos verbales, un musicólogo que escuchó la polifonía de la historia, un periodista atento al pulso de su tiempo y un gestor incansable de proyectos que buscaban entrelazar la palabra, la imagen y el sonido.
Su pluma, sin embargo, fue donde todas estas pasiones convergieron para levantar catedrales de tinta. Obras como El siglo de las luces y El reino de este mundo no son solo novelas; son vastos murales narrativos donde la Historia con mayúscula se encuentra con el destino de los hombres, pintados con una prosa barroca, exuberante y tan vital como la selva misma.
Pero su mayor herencia quizás sea una forma de mirar. Carpentier, con la intuición de un explorador y la precisión de un erudito, supo ver que el tejido de América no estaba hecho solo de hechos cronológicos, sino de sueños colectivos, mitos fundacionales, magia arraigada y una religiosidad profunda.
De esa mirada nació su gran aportación: “lo real maravilloso”.
No se trataba de inventar fantasías, sino de descubrir lo maravilloso incubado en la propia realidad americana, en su historia violenta y fecunda, en su sincretismo brutal y bello. En sus manos, el barroco no fue un estilo ornamental, sino la forma natural de expresar la complejidad y el dramatismo de un continente.
Hoy, al celebrar el aniversario de su natalicio, no recordamos solo a un hombre, sino a un puente. Un puente entre la razón y el mito, entre el viejo mundo y el nuevo, entre el individuo y la vastedad de su cultura.
Su legado es un recordatorio permanente: nuestra identidad latinoamericana se construye en ese cruce de caminos donde la crónica se vuelve épica y la realidad, por sí misma, contiene el asombro.
Alejo Carpentier, el suizo-cubano de alma total, sigue invitándonos a leer América no solo con los ojos, sino con la capacidad de maravillarnos ante el prodigio de su propia existencia.