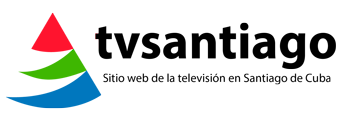La noticia de la muerte física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz estremeció cada rincón de la geografía cubana. De inmediato, la nación entera se convirtió en un gran libro de condolencias: plazas, escuelas, museos, instituciones estatales y hasta espacios íntimos de la vida cotidiana se colmaron de ciudadanos dispuestos a dejar su firma como un último y profundo gesto de respeto y lealtad.
Aquel sentimiento colectivo recorrió el país mientras millones se congregaban para despedir a quien, para varias generaciones, había sido la figura más influyente, cercana y decisiva de las últimas seis décadas, y en medio del duelo compartido, una pregunta se escuchaba con frecuencia en los días finales de noviembre: ¿por qué firmamos?, y la respuesta brotaba con la naturalidad de las más hondas convicciones: “firmamos por la partida del líder y por su concepto de Revolución; firmamos por la patria”.
Las filas parecían interminables ante su imagen y millones avanzaron con serenidad y firmeza, guiados por un mismo sentimiento: “te queremos, Comandante”.
Así ocurrió también en Santiago de Cuba, donde la ciudad asumió el honor de custodiar sus restos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo has el 4 de diciembre, cuando una multitud desbordó la avenida Patria para acompañarlo hasta su siembra definitiva en el cementerio Santa Ifigenia, donde la Ciudad Héroe lo resguarda como parte inseparable de su historia.
Hubo llanto, sí, pero no de desesperanza. Pocas veces un acontecimiento había reunido y unido a tantos cubanos en torno a una causa común, a una utopía que se ha mantenido viva en la memoria y en la obra cotidiana del pueblo.
Fidel quedó como presencia activa, como guía moral y política para las ideas más nobles y para la intransigencia revolucionaria, y 9 años después de aquella despedida, y en un momento especialmente desafiante para la patria, su legado continúa siendo una fuerza inspiradora que no se transfiere ni se delega, porque pertenece al corazón de la nación.