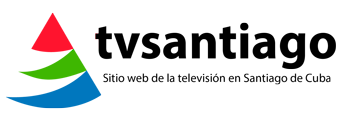Autor: Orfilio Peláez
Los datos del Centro del Clima del Instituto de Meteorología así lo confirman. Septiembre registra la mayor frecuencia de formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico norte, que incluye también al golfo de México y el mar Caribe.
Muestra de ello es que, durante el noveno mes del calendario, surgen como promedio alrededor del 35 % de los organismos ciclónicos nombrados de una temporada. Incluso, el pico de máxima actividad ocurre alrededor del día 10, etapa que puede extenderse hasta la segunda decena de octubre.
Asimismo, el récord de más ciclones tropicales registrados en un mes es de nueve, y data de septiembre de 2020.
El máster en Ciencias Armando Caymares Ortiz, especialista principal del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, indicó a este rotativo que la principal zona de surgimiento de los ciclones tropicales de septiembre se localiza en aguas del océano Atlántico, entre las costas de África y el arco de las Antillas Menores.
«Casi siempre describen trayectorias próximas al oeste y oestenoroeste durante varios días, similares a las de agosto. Por eso, algunos entran en el mar Caribe oriental, y otros pasan al norte y cerca de las islas del grupo septentrional de las Antillas Menores y Puerto Rico, en dirección a las Bahamas o recurvan hacia aguas abiertas del Atlántico».
En el caso específico de Cuba, aseveró, en no pocas ocasiones se desplazan paralelos a la costa norte o sur, de ahí que algunos han impactado de manera indirecta al territorio nacional, sin que el centro toque tierra. Ya en los días finales del mes, pueden originarse en el mar Caribe occidental.
Más allá de su condición de ser el más activo de la temporada, para nuestro país representa el segundo mes de mayor peligro en cuanto al azote de esos eventos naturales, solo superado por octubre.
Según notificó a Granma el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba, de 1791 a 2024 un total de 38 huracanes azotó a Cuba en septiembre.
Dentro de la relación de los 15 más intensos reportados en los últimos cien años, varios lo hicieron en este mes, como son el Gibert, en 1988; el de los Cayos de la Florida, en 1935; Iván, en 2004; Katrina, 2005; y María, en 2017.
EN CUBA
Para el profesor Ramos Guadalupe, entre los huracanes célebres que dejaron una huella destructora en la Mayor de las Antillas figura el que, procedente de las Bahamas orientales, giró de manera sorpresiva hacia el oestesuroeste y penetró en tierra por un punto cercano a Caibarién, el día 4 de 1888.
«Cruzó sobre las actuales provincias de Villa Clara, Matanzas, La Habana, y Pinar del Río, y ocasionó severas inundaciones costeras en el litoral norte, por la entrada del mar, en particular en los tres primeros territorios mencionados.
«Se estima que al afectar a Cuba tenía el rango de huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (vientos máximos sostenidos entre 178 y 208 kilómetros por hora). El número probable de fallecidos estuvo en el orden de los 600.
El reconocido historiador indicó que la amenaza de este huracán a La Habana fue prevista por un aficionado a la meteorología residente en Guanabacoa, nombrado Mariano Faquineto, con cuyo nombre quedó grabado el suceso en el imaginario popular.
«Si bien su centro no tocó suelo cubano, debo mencionar también al del día 9 de 1919, célebre por haber provocado el hundimiento del vapor español Valbanera, con más de 400 pasajeros a bordo, casi todos inmigrantes con destino a La Habana, mientras surcaba las aguas del Estrecho de la Florida.
«Los mayores efectos obedecieron a las fortísimas marejadas que destruyeron por completo varios tramos del muro del malecón. Reportes de prensa de la época dan cuenta de que el mar avanzó por la calle Prado hasta Trocadero, para recorrer la impresionante distancia de casi un kilómetro tierra adentro».
Otro huracán, citado por el profesor Luis Enrique, fue el que azotó el litoral norte de las actuales provincias de Villa Clara, Matanzas y La Habana, entre el final de la noche del 31 de agosto y a lo largo del día 1ro. de septiembre de 1933.
«Causó graves daños en la infraestructura industrial, en particular la vinculada con la producción azucarera, al destruir, o dejar severamente impactados 16 centrales. Produjo inundaciones costeras de gran magnitud, que afectaron a las ciudades de Sagua la Grande y Cárdenas, fundamentalmente».
En la presente centuria sobresalen los casos del Ike, en 2008, e Irma, en 2017, que castigaron, de una forma u otra, gran parte del país, destacó.
Sobre el Irma, vale recordar que fue el primer huracán categoría 5 en impactar de manera directa a Cuba, desde que lo hiciera el de Santa Cruz del Sur, el 9 de noviembre de 1932.
Tocó tierra en la noche del 8 de septiembre por Cayo Romano, al norte de la provincia de Camagüey, con vientos máximos estimados en 275 kilómetros por hora, y su movimiento al oestenoroeste lo llevó a cruzar porciones de la costa norte de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara.
Durante el azote del Irma, su extenso campo de vientos huracanados y de tormenta tropical abarcó desde el norte de Guantánamo hasta Bauta, en la zona limítrofe de Artemisa con La Habana.
Provocó cuantiosos perjuicios en el fondo habitacional, al contabilizarse 14 657 derrumbes totales y 16 646 parciales. Hubo, igualmente, severas afectaciones en el sistema eléctrico nacional, las telecomunicaciones, en la agricultura, y la infraestructura vial.
La persistencia de condiciones de oleaje extremo a lo largo de más de 12 horas produjo una inundación costera de gran magnitud en la capital. Según expertos del Instituto de Meteorología, en zonas de los municipios de Plaza de la Revolución y Centro Habana superó a las ocurridas con el huracán Wilma, en octubre de 2005, y en otros eventos meteorológicos anteriores.