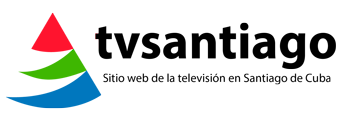Por: Elier Pila Fariñas
Esta semana haremos una pausa momentánea en los temas ciclónicos, en un punto en que la temporada parece, con un ligero retraso, en proceso de despertar. Así que de seguro seguirá siendo (y volverá a ser) el plato fuerte al menos por los próximos días.
El pasado lunes 22 de septiembre exactamente a las 2:19 pm (horario de verano en Cuba), comenzó astronómicamente el otoño en nuestro hemisferio. Aunque es un momento que puede ser calculado con ese nivel de precisión, como hablamos de grandes cuerpos celestes, tanta exactitud no es relevante.
Es en los equinoccios, tanto el de Otoño (septiembre) como el de Primavera (marzo), cuando la Tierra por la inclinación de su eje recibe igual cantidad de radiación solar en ambos hemisferios: norte y sur; además que sus rayos inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre. De esa manera si usted se ubica en cualquier punto a lo largo de esa línea imaginaria que divide al planeta “en dos”, al mediodía no proyectará sombra alguna, ya que esta será totalmente vertical. Para que este fenómeno ocurra en nuestro país debemos esperar al Solsticio de Verano.
La cantidad de luz solar en los equinoccios, aunque será “pareja” según se aleje lo mismo al norte o al sur de esa línea, irá disminuyendo con la latitud. Es por ello que usted recibirá casi la misma cantidad de radiación solar si está a los pies del Cristo de La Habana que si está visitando a su “homólogo” el Cristo Redentor en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil, ya que ambas ciudades se ubican en latitudes muy similares, una al norte y la otra al sur. Si bien ambos puntos tienen una diferencia horaria que en este momento es de una hora es irrelevante en la comparación, porque con la rotación de la Tierra, aunque en ocurrirá en momentos diferentes ambos puntos recibirá de la misma manera la luz solar.
Vamos a poner un ejemplo del efecto de la latitud, es decir la distancia de cualquier punto al norte o al sur del ecuador en el comportamiento de la cantidad de radiación solar (en horas) que se recibe, sobre todo en cuanto varían a lo largo de año la duración de los días y las noches.
Si vamos de visita a la ciudad de Quito, nos encontramos con uno de los puntos icónicos de esa urbe: la Ciudad Mitad del Mundo, un complejo cuyo centro es precisamente el monumento a la Mitad del Mundo. Esta construcción delimita la ubicación de la línea ecuatorial, visible en las inmediaciones del complejo.

Curiosamente, gracias a los adelantos actuales y la precisión de las mediciones geográficas, se ha determinado que el Ecuador realmente cruza a poco más de 200 metros al norte, una distancia insignificante para lo que queremos ilustrar, por lo que podemos ignorar esa diferencia. Pero si usted se toma una foto con “un pie en cada hemisferio” (a cada lado de la línea) está en todo momento en la mitad sur del mundo.
Como ya hablamos hace un tiempo, la inclinación del eje de la Tierra produce a lo largo del año una variación en la duración de los días y las noches, además de definir la estaciones del año. En el hemisferio norte, cerca de ambos equinoccios la duración del día y la noche es muy similar, acercándonos en ambas fechas a un “día de 12 horas de Sol”. Esta va disminuyendo cuando se avanza del otoño hacia el invierno, con un mínimo a finales del mes de diciembre y un máximo a finales del mes de junio, dando lugar a la noche y el día más largo respectivamente. Esta variación entre máximo y mínimo es mayor cuando nos acercamos a los polos y muy pequeña cerca (o sobre) el ecuador.
Volviendo al Monumento a la Mitad del Mundo, en ese punto todos los días tienen una duración de poco más de 12 horas, que experimenta un mínimo de 12 horas y 6 minutos cerca de las fechas de ambos equinoccios (marzo y septiembre) y un máximo a finales del mes de diciembre, que no difiere en más de un minuto del valor mínimo. De hecho, la disparidad de duración entre ambos solsticios, que es mayor en otras latitudes, es de menos de 10 segundos. En fin, diferencias más que poco notables, imperceptibles.
Vamos ahora a hacer el mismo ejercicio en una ciudad cubana, por ejemplo, Ciego de Ávila, que se encuentra casi en la misma longitud geográfica, es decir en “casi” en línea recta hacia el norte. La urbe avileña tiene un mínimo de horas de sol el 21 de diciembre con casi 10 horas y 48 minutos y un máximo de casi 13 horas y 28 minutos el 20 de junio, lo queda da lugar a una variación de 2 horas y cuarenta minutos aproximadamente. Los dos momentos del año en que más se igualan el día y la noche son el 27 de septiembre con unos segundos más allá de las 12 horas (el día dura casi medio minuto más que la noche) y el 14 de marzo en que casi se invierte la relación.
Como ven, Cuba a pesar de estar en la zona tropical, tan cerca del ecuador que no nos permite ver una diferencia estacional, percibe una diferencia importante en sus horas de Sol, que se añoran en el verano y cuya ausencia se agradece en invierno.
Así que ya sabe, ya estamos en nuestro otoño, donde se mezcla los sistemas de la zona tropical, con el deseo de la llegada de latitudes más altas de aire más fresco.
-
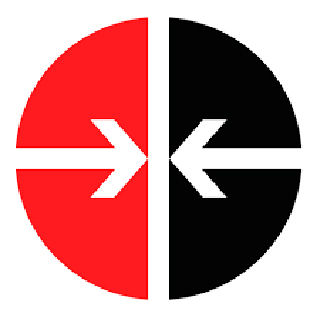
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.
Ver todas las entradas