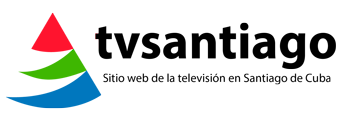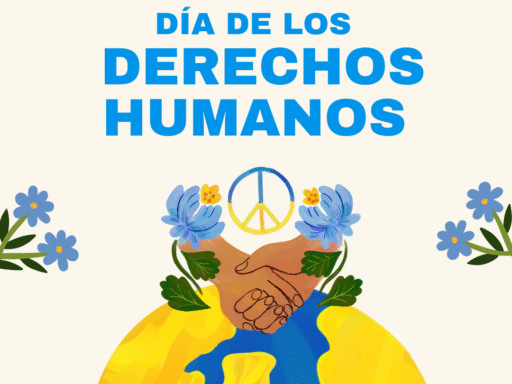El amanecer llegó con un cielo despejado, como si el propio Caribe hubiera guardado silencio para escuchar el rumor de los pasos que, desde temprano, se dirigían hacia Birán.
Noventa y nueve años atrás, en ese mismo lugar de tierra fértil y leyenda, nacía un niño que se convertiría en faro de una nación: Fidel Castro Ruz.
No son las piedras las que guardan su memoria, sino el pulso de quienes, sin citar su nombre, repiten sus gestos: la terquedad frente al imposible, la certeza de que la dignidad no se negocia.
Su legado no es monumento, sino ejemplo. No está escrito en mármol, sino en la voluntad de seguir creyendo, contra viento y un injusto bloqueo, donde un mundo distinto es no solo necesario, sino posible.
Hay hombres que mueren dos veces: cuando dejan de respirar y cuando se olvidan sus ideas. Pero este sigue en pie, desafiando calendarios. Su voz no es eco, sino pregunta constante: ¿Qué es la patria sino el derecho a construirla cada día? ¿Qué es la Revolución si no el empeño de mejorarla?
No hace falta nombrarlo para sentirlo; su luz no es la de un faro apagado, sino la del sol que quema en la espalda de los que caminan.
Noventa y nueve años después, su mejor homenaje es esta certeza: las ideas justas no tienen fecha de caducidad.