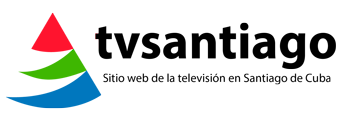El tercer domingo de junio huele a colonia recién estrenada y a un pan a punto de quemarse.
El Día del Padre no es una fiesta estridente. Es un domingo con un sabor especial, un punto en el calendario que ilumina, con luz a veces tenue, la figura callada que sostiene.
La que enseña a montar en bici, la que arregla la cadena rota, la que escucha en silencio a las 3 de la madrugada, la que trabaja hasta tarde, la que se emociona con un dibujo mal pintado. Es el reconocimiento a quienes nos mostraron el mundo no solo con palabras, sino con hechos, con presencia, con una fortaleza que a menudo enmudecía. Hoy, al menos, intentamos decirles, a nuestra manera torpe y sincera: «Gracias. Estás aquí. Eres importante.» Aunque solo sea con una corbata hortera, una llamada o un silencio compartido en el sofá, viendo caer la tarde. Porque a veces, en ese silencio, cabe todo el amor.
Hoy, para muchos, no hay tarjeta que enviar ni regalo que envolver. Solo hay gratitud mezclada con añoranza, un recuerdo vivo y un amor que desafía incluso a la piedra más fría. Porque los padres que ya no están, en verdad, nunca se van del todo. Se anidan en el alma, convirtiéndose en la voz callada que nos guía y en el abrazo invisible que, en días como hoy, sentimos con más fuerza que nunca.