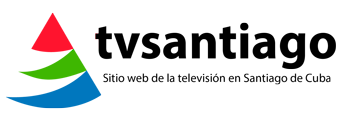Cada 1 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Cero Discriminación, una iniciativa impulsada por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH (ONUSIDA) desde 2014 para promover la igualdad y la dignidad humana. Sin embargo, este año la fecha resuena con una urgencia particular, mientras los discursos políticos y las leyes avanzan, la discriminación persiste como un virus mutante, adaptándose a nuevas formas y perpetuando desigualdades estructurales.
Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos (como la creciente visibilidad de los derechos de las personas con discapacidad), los datos siguen siendo alarmantes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2024 una de cada cinco personas ha sufrido discriminación laboral por su género, etnia o edad. Mientras, la ONU reporta que el 70% de las personas refugiadas enfrentan xenofobia en los países de acogida, y el acoso racial en redes sociales creció un 40% desde 2023.
La pandemia de COVID-19 dejó al descubierto otra cara de este fenómeno. La estigmatización hacia comunidades asiáticas, desigualdad en el acceso a vacunas entre países ricos y pobres, y el abandono sistemático de adultos mayores son alguno de flagelos descubiertos en la pandemia.
La discriminación no es solo un acto individual, es un sistema que se alimenta de prejuicios históricos, políticas excluyentes y silencios cómplices. La lucha ya no puede limitarse a un solo frente.
Según un estudio de Human Rights Watch, organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, la discriminación se ramifica en formas interconectadas con las siguientes estadísticas:
– Racismo estructural: Persiste en sistemas judiciales, empleos y acceso a la vivienda. En Estados Unidos, las personas afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de ser detenidas por la policía.
– Machismo: América Latina registra 4 feminicidios por hora.
– Aporofobia (odio a los pobres): El 80% de las personas en situación de calle reportan haber sido humilladas en espacios públicos.
– Capacitismo: Solo el 28% de las empresas a nivel global tienen políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
La discriminación no solo daña a quienes la padecen, fractura sociedades enteras. El Banco Mundial (organización multinacional especializada en finanzas y asistencia) estima que la exclusión de mujeres y minorías étnicas del mercado laboral representa una pérdida anual de $160 billones de dólares en productividad global. Además, genera círculos viciosos, un niño que sufre bullying por su origen tiene el doble de riesgo de abandonar la escuela, perpetuando la pobreza.
Lograr este objetivo requiere ir más allá de las campañas simbólicas. Expertos proponen acciones concretas como incluir en las escuelas temas como derechos humanos, diversidad y prevención de odio. Leyes que no solo castiguen actos discriminatorios, sino que corrijan desigualdades históricas (ej. cuotas de género y étnicas en cargos públicos), para de esta manera evitar estereotipos y amplificar voces marginadas.
El lema de ONUSIDA para 2024 fue: «Desbloquear la igualdad». Un recordatorio de que la discriminación se vence con acciones, no con buenos deseos.
Como escribió la poeta afroamericana Audre Lorde: «No son las diferencias las que nos dividen, sino la incapacidad de reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias». En un mundo marcado por crisis climáticas, guerras y polarización, la inclusión no es utopía, es supervivencia.