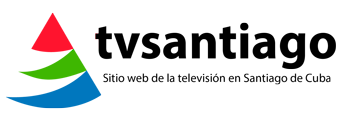Santiago de Cuba, 17 mayo.— Muchos de ellos crecieron despertando con el canto del gallo y el aroma del café recién colado. Pero otros se viraron para la tierra en el momento que el país los necesitó, pues algo de campesino tenían en las venas.

A ninguno les ha resultado fácil, porque trabajar la tierra pasa por la inclemencia del tiempo, las carencias de insumos que provocan el bloqueo genocida y nuestras propias trabas que felizmente estamos eliminando.
Han visto cada amanecer, jamás el sol les sorprendió en la cama. No hay un día que no miren al cielo esperando que la lluvia les empape el rostro y la tierra, como ese sudor cotidiano que ayuda a abonar sus campos.
Una y otra vez han perdido sus cosechas, pero nuevamente han vuelto a sembrar la semilla. Quizás ningún otro obrero de la vida lleva dentro tanta perseverancia y voluntad como el campesino.

Son protagonistas de la más hermosa de las metamorfosis, esa que sale de sus manos porque donde hubo un monte estéril, ahora florece una arrocera, espiga el maíz, abundan los ajos o se cosechan las primera papas de la comarca.
Su felicidad es inmensa, tanto como su esencia agraria. Su naturaleza humilde, pero rebelde y solidaria. Eso los convierte en campesinos cubanos, con una idea de libertad y soberanía fija en el pecho, que nadie le puede arrancar o cambiar.
Tienen la herencia mambisa y fidelista, la misma que rubricaron con la primera Ley de Reforma Agraria aquel memorable 17 de mayo de 1959.
Son muchos, cada día más. Y su razón de existir también crece en medio de enormes retos de soberanía alimentaria que es, en pocas palabras, el destino de la patria.